En el sistema educativo
Libros de lectura escolares: donde se construye la Nación
Lunes 7 de diciembre de 2009
Héctor Cucuzza cerró el ciclo Pensar la Nación en el Bicentenario. Según él, héroes, símbolos y efemérides son formas en las que los libros escolares desde fines del s.XIX inventaron el concepto de patria. Y es por eso que hoy podemos decir “yo, argentino”.
“¿Los libros inventan naciones?” fue la invitación sugerente de la charla de Héctor Cucuzza en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su conferencia sobre los libros de lectura en el sistema educativo cerró el ciclo Pensar la Nación en el Bicentenario, organizado por las Universidades Nacionales del Litoral, Rosario, Cuyo y Comahue; y con el auspicio del Banco Credicoop y Le Monde Diplomatique.
“La convocatoria del ciclo fue la oportunidad de repensarnos a nosotros mismos. Esta es la última charla de una serie de encuentros que obviamente no agotan los temas que hoy requieren el ejercicio de pensar la Nación pero que sin dudas completaremos y seguiremos trabajando el año que viene que es, precisamente, el del Bicentenario”, afirmó Claudio Lizárraga, secretario General de la UNL al dar la bienvenida y presentar al disertante.
Al tomar la palabra Cucuzza –docente e investigador de Historia de la Lectura y la Escritura en la Universidad Nacional de Luján- inauguró el encuentro con una consigna para el público. Pidió que levante la mano quien tenga a sus cuatro abuelos nacidos en Argentina. No fueron más de cinco las manos que se vieron sobresalir en el aula 13 de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC) de la UNL. Sin embargo, al preguntar al público por la nacionalidad de cada quien se escuchó una respuesta unánime de “argentinos”.
“El ‘Yo, argentino’ es una construcción sociohistórica porque no hay una argentinidad desde los orígenes sino que se construyó y el sistema educativo -a partir de su constitución en fines del s. XIX- y sus libros de lectura tienen mucho que ver con eso”, dijo Cucuzza.
La historia contada
Los libros de lectura son antologías que el sistema educativo usa desde su formación. Según explicó Cucuzza –y contrariamente a lo que se pueda suponer- el libro escolar no es un reflejo directo de la producción historiográfica de la época. “Habría una especie de cultura escolar que hace que la escuela se apropie de determinados saberes que transcurren por fuera de ella, los resignifique y los convierta en propios con un cierto grado de autonomía respecto con esos saberes y a veces negándolos o creando saberes propios”, detalló el investigador.
Es en este sentido que Cucuzza propone que el libro de lectura cumple varias funciones, por un lado es el vehículo de la cultura escolar, pero a la vez es el espacio de la memoria “en cuanto en él se representan valores, actitudes, estereotipos e ideologías que caracterizan el imaginario colectivo”, explicó.
Toda esta historia que ocurrió en un tiempo histórico real se superopone a un tiempo escolar. “Las efemérides vienen ordenadas para los maestros de acuerdo al calendario escolar. Parecería que se acomodó en un tiempo histórico que sustituye al real para configurar un relato épico construido desde dentro de la escuela. Simultáneamente, las explicaciones que dan los libros de cada uno de estos hechos son ahistóricas”, comentó.
Comunidad imaginada
En los libros escolares que aparecieron junto con la conformación del sistema educativo, el discurso insta a la conformación de una identidad nacional. Se trata de textos dirigidos hacia un sujeto lector ampliado, es decir, el niño y su familia. “Hacia fines del s. XIX se pensaba que ese libro iba a llegar a la casa del inmigrante italiano. No estaba pensado solamente el libro para que fuera leído por el niño”, contó Cucuzza.
“La Nación es una comunidad imaginada en la que lo que interesa es que la gente imagine su pertenencia y algunos artefactos contribuyen a ello, por ejemplo el mapa”, explicó el investigador. Es entonces que comienzan a aparecer los mapas de Argentina en los libros escolares.
Otro factor fundamental para la construcción de la argentinidad fue el concepto de patria. “Se usa con un tono prescriptivo y emotivo y se refuerza con términos como patriotismo y patriota que tiene más contenido emotivo que Nación. Los libros no explican lo que es la Nación, pero estimulan a los estudiantes a adoptar actitudes patrióticas”, contó.
Pero hablar de una patria implica que tiene que tener un origen y así fue necesario también la instauración de la fecha fundacional: el 25 de mayo de 1810. También hicieron falta y fueron incorporados a los libros los símbolos patrios: la bandera, la escarapela y el escudo. El himno nacional y el panteón de próceres completan el cuadro de la construcción de la Nación en los libros escolares.
Inventar una Nación
Más allá de los contenidos de los libros, el sistema educativo articula diferentes instancias para la consolidación de esa comunidad imaginada que es la Nación. En este sentido, el investigador sostuvo que “el libro escolar constituía la doctrina, mientras la efeméride constituía la liturgia, la celebración. La escuela se apropió de estrategias que venían de la Iglesia”, reflexionó Cucuzza.
“Mientras la doctrina va a hablar del 25 de Mayo, como fecha fundacional de la nacionalidad argentina, esa práctica que dice el libro se refuerza en una celebración donde estamos todos juntos, cara a cara en el acto escolar. El ritual de las efemérides es el espacio de un montaje escenográfico colectivo”, sintetizó el especialista.
Finalmente, y siguiendo el razonamiento del conferencista, la estrategia cierra en el cuaderno del niño que es el espacio individual de los ejercicios espirituales.
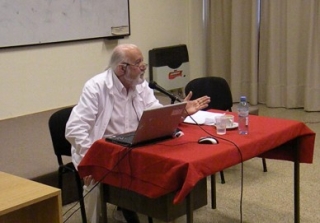
 Espere por favor....
Espere por favor....